CAPÍTULO 8
El camaleónico Alain
Fue así como regresó a Mavisaj, titulado
en derecho y «doctorado» por todos aquellos que lo rodeaban, en relaciones
públicas. Sabía de su fuerza y de sus virtudes, pero su narcisismo no traicionó
a su inteligencia, pues sabía que si en su isla se unía a la mente prodigiosa
de su amigo de infancia, ambos podrían llegar a ser imparables. Después de casi
cinco años sin verse, y sólo encontrarse frente a frente con su hermano del
alma, una frase de complicidad y normalidad como si el tiempo no hubiera
transcurrido, salió de su boca: «hola Pierre, cuéntame una de tus historias»,
le dijo. Pero en aquella ocasión no fue su amigo, sino él mismo el que le
relató a Pierre alguna de las vivencias y contrastes que había sacudido su vida
durante aquellos años. Sabedor de la fascinación que producía en Lemerre el
arte, le detalló las excelencias del gran museo de la ciudad de Lonox, en donde
había expuestas obras de un incalculable valor, las cuales, a través de los
años habían sido expoliadas a los pueblos conquistados. La capital de aquel
gran imperio lo tenía todo: riqueza, diversión y hasta miseria. «Sí Pierre, he
visto miseria en la ciudad más opulenta del mundo», le decía. Le contó entonces
que Lonox poseía una belleza sin igual, y tanto sus elegantes mansiones como
sus majestuosos palacios, rivalizaban con la magnificencia de unos jardines que
se asemejaban a los de un auténtico paraíso. Era encantador pasear un domingo
por la mañana por sus amplias avenidas, le decía, y perderse en la fantasía de
aquellos bosques incrustados en el mismo corazón de aquella gran urbe. Lagos y
puentes colgantes se sucedían, a la vez que su gran masa arbórea oxigenaba la
sonrisa de aquellos niños que lanzaban al viento sus cometas, mientras éste las
acunaba y las mecía con su dulce brisa. Todo era bello y encantador, le seguía
contando, pero un día aquel encanto se diluyó, como un azucarillo en medio de
un profundo océano. Sí, Alain descubrió sin esperarlo un mundo paralelo situado
a apenas unos minutos de aquel paraíso, un mundo escondido y olvidado para
todos aquellos que se resguardaban en la artificialidad de aquel mundo creado
sólo para los más pudientes. Y cuando un día abandonó por error las céntricas y
opulentas calles de la gran ciudad, sus suburbios lo trasladaron, sin apenas
tiempo de mentalizarse, a un lugar radicalmente diferente al que minutos antes
había dejado atrás. Una especie de olor a orín se entremezclaba con el negruzco
humo que las chimeneas de las fábricas emanaban, a modo de un laberinto
entrecruzado de sentimientos y supervivencia, no totalmente definidos. Todo era
de un tono gris, y la falta del verde de los árboles se agravaba por la
ausencia de un cielo azul, al cual aquellas humaredas pestilentes ocultaban sin
ningún tipo de rubor. Pareciese como si la vida y la esperanza hubiesen sido
sustituidas por la desolación y la resignación más absoluta. Aquellas gentes
con las que se cruzaba no sonreían, pues posiblemente ya no recordaban el
placer de tal virtud. No, el mundo no era justo, pensó Alain, al tiempo que sus
elegantes ropas lo delataban frente a aquella plebe necesitada, en ocasiones, de
lo más básico. Y entonces, quizá por instinto, sus pasos se aceleraron con la
prontitud del que necesita salir de un mal sueño, inquieto y desorientado ante
tanta desolación. En efecto, sus ojos y sus sentidos lo habían trasladado al
patio trasero de aquella gran potencia económica, en la cual el glamour y la
belleza tan sólo eran privilegio de unos cuantos.
Así es, todo esto es lo que Alain le fue
contando a su amigo, y por tal motivo empezó a tomar conciencia cuando vio a
las gentes que poblaban aquellos barrios periféricos vivir de una forma
indigna, a pesar de ser súbditos de la nación más poderosa sobre la faz de la Tierra.
Se dio cuenta de que los dirigentes de aquellos países imperialistas que
dominaban el mundo y oprimían a las gentes de sus colonias no se comportaban
mejor con las clases humildes que residían en su propio Estado. Evidentemente,
aquellos obreros vivían infinitamente con más holgura que los de cualquier país
tercermundista, pero ello no era consecuencia de la benevolencia de sus gobernantes,
sino de unas durísimas luchas a través de los años, reivindicando unos mínimos
derechos y dignidad. Y aun así, la diferencia entre ricos y pobres era abismal.
A pesar de no ser un utópico como Pierre, Alain siempre pensó que un Estado
debía basarse en la igualdad de oportunidades para sus ciudadanos, en el que
cada uno ganara según su esfuerzo, pero nunca de una forma incontrolada en
donde tipos con miles de millones convivían con otros que apenas podían cubrir
sus necesidades más básicas. Cada vez le sorprendía más que, a pesar de la
riqueza de aquella superpotencia económica, los guetos de marginalidad se iban
acrecentando en sus mismas entrañas. Constantemente pensaba que si aquellos
gobernantes no estaban dispuestos a mejorar las condiciones de los suyos, menos
aún lo harían con los habitantes de un país como el suyo. Comprendió que,
además de vivir en un mundo de locos, los que lo dirigen están dominados por el
egoísmo y la avaricia sin control, y que aquellos dirigentes que expoliaban las
riquezas de otros países, eran incapaces aun así, de compartirla con sus
propios compatriotas.
Sí, Alain Brosse era un vividor, pero no
por ello dejaba de observar y opinar sobre lo que veía, y aquella metrópoli que
tanto le fascinó en un principio, empezó a horrorizarlo años más tarde debido a
sus desgarradores contrastes. Así es, Alain Brosse fue un vividor, pero un
vividor que empezó a tomar conciencia.
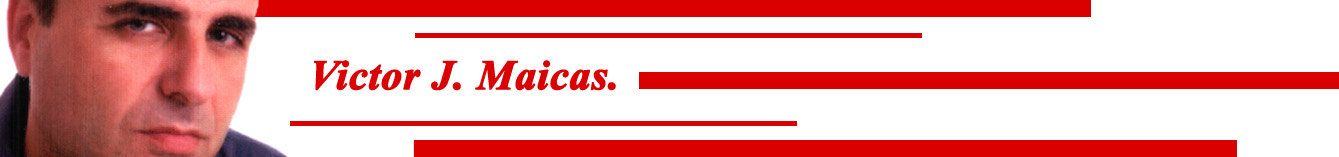

No hay comentarios:
Publicar un comentario