
CAPÍTULO VIII
Imágenes del pasado: primavera de 2042
A pesar de que la Tierra se iba ahogando paulatinamente por la constante subida de las temperaturas y la desaparición del hielo Ártico, aquella primavera de 2042 parecía querer albergar una esperanza perdida ya para muchos. Después del frío invierno, las milagrosas lágrimas de los glaciares llenaron de vida valles y montañas otorgando a los cauces de los ríos el vigor y la belleza perdida por el letargo invernal. Verdes matas y flores de mil colores se arremolinaban junto a los sauces y abetos para volver a formar paisajes de ensueño, submundos capaces por sí solos de transmitir a las gentes que la vida siempre vuelve a renacer después de cada tempestad. En la primavera, los bosques se tiñen de un color especial en donde el verde esperanza se convierte en el rey de todos los colores, al tiempo que las delicadas fragancias de las flores nos devuelven aromas olvidados y escondidos por el largo invierno. Todo, absolutamente todo, vuelve a la vida, no sólo la naturaleza, sino también el hombre. Mientras las pilas de leña para mantener el calor del hogar se toman un merecido descanso, las gentes se despojan de sus gruesas prendas para que tan sólo los rayos del sol sean capaces de transmitirles el calor de la vida, un calor que ellos mismos transmiten al abandonar la soledad de sus moradas para mezclarse con ese calor humano que ofrece el encuentro entre los hombres. Así es, en la primavera no sólo sonríe la naturaleza, sino también las gentes, pues ese verde esperanza se convierte en una sorprendente y benévola “epidemia” en donde la humanidad muestra lo mejor de ella misma. Y mientras aquella primavera de 2042 parecía revivirlo todo, tres muchachos seguían empeñados en aprovechar su existencia y lo que la propia naturaleza les ofrecía de una forma generosa.
Inmersos en la primavera de sus vidas, los tres amigos continuaban tan unidos como antaño, como en aquella infancia ya casi olvidada en la que los miedos y esperanzas los habían unido de una forma inconsciente. Los años habían transcurrido benévolamente adornando su niñez y pubertad para convertirlas en algo placentero, en un periodo mágico en donde el descubrimiento de nuevas pasiones había enriquecido su todavía corta existencia. Con apenas veinte años y una juventud marcada tan sólo por gratas sensaciones, el grupo de tres pensaba que el mundo estaba a sus pies, y que la vida simplemente era un conglomerado de nuevas y sugerentes sensaciones con las que enriquecer sus inquietas almas. A esa edad, pensaban que casi todos los males del mundo se podían solucionar tan sólo con proponérselo, y en su caso, los tres creían que estaban suficientemente capacitados para conseguirlo. Así es, cada uno a su manera, estaba convencido de poder aportar su pequeño granito de arena para conseguir un mundo mejor. Pero de todos ellos, sin duda era Godal el más comprometido y combativo, aquél que creía por encima de todo en la bondad innata del hombre, tal y como expresó hacía siglos su admirado Rousseau. En efecto, con veinte años recién cumplidos, Godal había asumido, en cierto modo, que el hombre era bueno por naturaleza, y que tan sólo era la sociedad la que podía llegar a corromperlo. Abogaba por construir una nueva sociedad que no se basara en la exaltación del individualismo, comunidades capaces de hacer de la solidaridad su bandera y estandarte. En definitiva, y sin lugar a dudas, Godal era el más soñador…
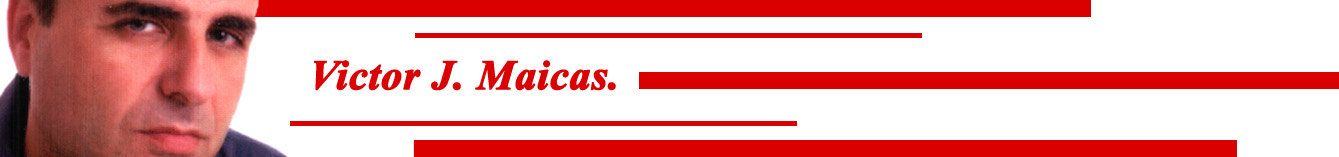
No hay comentarios:
Publicar un comentario